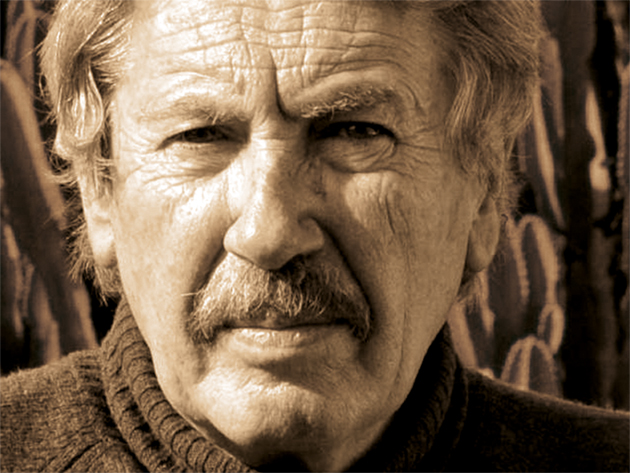
Mariano Antolín Rato / Allá, en 1957, cuando aún no había nacido casi ninguno de los que ahora nos encontramos en este sinvivir cotidiano, uno de los hits a escala radiofónica, como eran los de entonces, se titulaba «Canastos». Los intérpretes de la canción, a quienes recordamos con una mezcla de sonrojo y destemple algunos —por ejemplo yo, según se está leyendo—se llamaban Luis Mariano y Gloria Lasso. El dúo la emprendía con un diálogo que es preferible olvidar, puntuado por la palabra que daba título a sus amorosos y castos devaneos. Esto es: «Canastos».
Sin embargo, aquí no voy a ocuparme de la acepción que el Diccionario de la Real Academia Española ofrece para esa palabra en plural: «Interjección para indicar sorpresa». Me centraré en el singular que en la docta institución se define como «Cesta grande, redonda, de boca ancha». Y lo hago porque recientemente encuentro mimbres sin parar en textos que no tienen nada que ver con el trabajo de los banasteros que hacen «cestos grandes formados de mimbres o listas de madera delgadas y entretejidas» —y, a riesgo de ser pesado, vuelvo a recurrir a la definición del DRAE—.
No hay día en que columnistas famosos, informadores de periódicos y agencias, y hasta musicólogos y científicos prestigiosos, entre otros muchos autores de trabajos interesantes publicados en medios digitales o analógicos, dejen de utilizar mimbres cuando tratan de cuestiones completamente ajenas a la artesanía canastera. Y así, poco antes de ponerme con esto, leo en un serio y riguroso artículo sobre la corrupción en España del profesor Manuel Villoria aparecido en la casi siempre merecedora de atención Revista de Libros: «En suma, las variables institucionales antes definidas y una cierta cultura particularista conformarían los mimbres en torno a los cuales se explica…» (esta cursiva y las demás son mías). Y en otro sobre la reciente convención republicana en Ohio, Amanda Mars, en el diario El País, escribe: «…El pero de esa conspiración era que, para ser cierta, requería algo difícil: que, con esos mimbres, Trump se erigiese vencedor….» Los dichosos mimbres también aparecen en estudios sobre la exploración espacial, el futuro de la novela, análisis de la Odisea… En fin, prefiero no cansar con más ejemplos a quien haya llegado hasta aquí que, además, encontrará la metáfora canastera en casi cualquier escrito que lea, trate de lo que trate.
Ese uso de una expresión tan desgastada y senil, perteneciente a una artesanía ya muy marginal, sugiere motivaciones nada alentadoras. Se diría que quienes recurren a ella se aferran a un pasado inservible para explicar este difícil presente donde algunos enterados pretenden dar respuestas a preguntas que no conocen. O peor aún, que permanecen anclados en una España agrícola de pandereta o de Carmen de Mérimée cuando intentan proporcionar un sentido verbal a realidades en constante cambio para las que no sirven ideologías herederas de lenguajes sin fecha de caducidad inmediata. La referencia que introducen con esos mimbres hace que uno salga disparado hacia un mundo caduco que aleja de cualquier búsqueda de una interpretación del presente licuado, gaseoso, propiciado por las redes, sociales o desalmadas. Por fronteras donde la labor del canastero solo tiene su lugar adecuado en museos provinciales con los que se pretende conservar el porvenir de una ilusión de futuro ya inexistente.
Sería de agradecer, pues, que quienes escriben dejasen de recurrir a ese tipo de imágenes tan en desacuerdo con los asuntos abordados y pusieran en juego una inteligencia, quizá desequilibrada y mutante, pero más próxima a lo que pasa fugazmente y requiere una expresión propia de la apocalíptica situación en que estamos metidos. En caso contrario, uno terminará exclamando «¡canastos!» al enterarse de que la NASA ha recreado un fogonazo que quizá sea el producido hace tres mil ochocientos millones de años luz por el impacto de un protoplaneta con la Luna.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 46, SEPTIEMBRE DE 2016












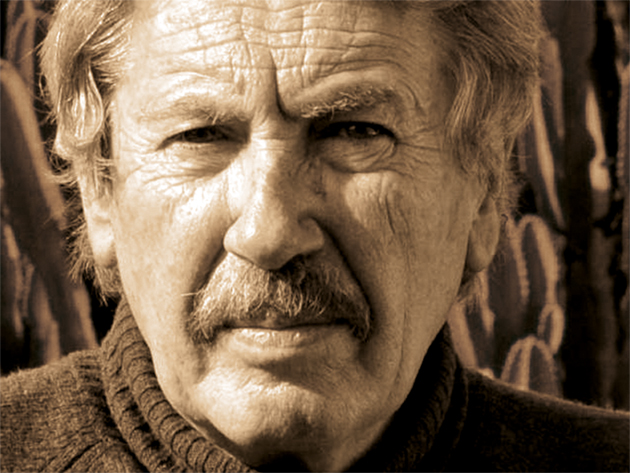

You must be logged in to post a comment Login