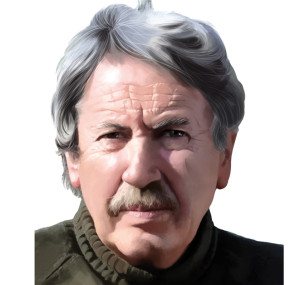 Mariano Antolín Rato / Allá en 1961, el músico John Cage, autor aún discutido de obras en el límite de lo audible, escribía que era imposible encontrarse en silencio. Hasta a un desierto llegaba el runrún más o menos enmudecido de motores y máquinas. Una queja que ahora, medio siglo y pico después, casi produce sonrojo repetir. La presencia epidémica del sonido constituye uno de los elementos propios de cualquier hábitat. Ninguno de los lugares que toca ocupar está callado nunca. Y frente a tal ruido ambiente y sus estridencias desaforadas, una de las posibles defensas consiste en recurrir a músicas cuya función primordial sea disimular el acosador estruendo con sonidos que se eligen.
Mariano Antolín Rato / Allá en 1961, el músico John Cage, autor aún discutido de obras en el límite de lo audible, escribía que era imposible encontrarse en silencio. Hasta a un desierto llegaba el runrún más o menos enmudecido de motores y máquinas. Una queja que ahora, medio siglo y pico después, casi produce sonrojo repetir. La presencia epidémica del sonido constituye uno de los elementos propios de cualquier hábitat. Ninguno de los lugares que toca ocupar está callado nunca. Y frente a tal ruido ambiente y sus estridencias desaforadas, una de las posibles defensas consiste en recurrir a músicas cuya función primordial sea disimular el acosador estruendo con sonidos que se eligen.
La música así oída se convierte en protección de un espacio privado dentro del que queda aparte la agresividad sonora. La mayor parte del tiempo no se está escuchando lo que de modo voluntario llega por altavoces o auriculares. Y, sin embargo, ocasionales acordes de un cuarteto, vuelos de un saxo tenor con swing, asimetrías minimalistas repetidas hasta formar un tapiz vibrante atrapan la atención. Durante unos instantes traen a primer plano auditivo lo que en principio se pensó barrera sónica protectora.
Entonces domina la insatisfacción. La música requiere una escucha prolongada de las piezas para que éstas surtan el efecto deseado. Da igual lo que se encuentre en ellas. Pero los arrebatos esporádicos que llevan a paisajes íntimos y delicados, situaciones de gran carga dramática o desaforados paseos por el lado salvaje, nunca bastan. Las defensas levantadas para dejarse ir en el olvido de que hay un oyente y otro que se expresa quedan derribadas. Basta un irritante tono telefónico, o la voz que avisa de un compromiso previo, para que el mundo ajeno al espacio intermedio donde el tiempo se ha alejado de la palabra se esfume. La irrupción del mundo atronador obliga a asumir obligaciones no deseadas.
Claro, ese tiempo de exclusivo abandono a la sugerencia sonora puede comprarse. En los conciertos, aunque para algunos no compense el precio y las molestias del desplazamiento, teóricamente solo se va a escuchar música. Las salas son cápsulas artificiales dentro de las que nadie tiene derecho a interrumpir los clímax emocionales de quienes vuelven a tener cuerpo con toses, movimientos en la butaca, un picor en la pierna entre un adagio y un scherzo. Y, sin embargo, hasta allí se cuelan los saboteadores del placer.
Antes del concierto, hubo una voz que trató de no sonar a mandona por la megafonía. Recordaba que se desconectasen los teléfonos móviles. Y, en plena expansión y vuelo gracias a un finale que se quisiera perenne, irrumpe la exigencia de un contacto ruidoso con el exterior. Dos filas atrás o cinco por delante alguien ha considerado imposible perder su relación con el negocio, el chismorreo o la cita ineludible. O simplemente ha olvidado que acudió a un lugar donde la música es lo único que debe habitar el silencio.
Siguen siseos, miradas de enfado o de bochorno, pero la invasión ha sido consumada. Los intentos de recuperar el estado de abandono deben redoblarse, y por muchos esfuerzos que se hagan ya se han perdido, excepto para la memoria, unos instantes que robó el descuidado ruidoso. Pero así es la ley del medio en el que toca sobrevivir. La comunicación instantánea reina. Nadie puede estar ilocalizable so pena de sentirse solo. Y los que ocasionalmente buscan la soledad sonora se ven sometidos a repetidos ataques.
Por supuesto, el funcionamiento del desorden social imperante depende obligatoriamente de transmisiones y redes de ondas muy espesas. Cuesta imaginar la cantidad de datos que están circulando invisibles hasta que ciertos instrumentos les dan voz. Pero al menos sería de agradecer que se permitiera la existencia de ciertas reservas, aunque sean tan poco frecuentadas como las salas de conciertos, donde la música se quede en esta parte, y los ruidos se vayan con su insoportable música a otra. Tampoco es mucho pedir.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 38, MAYO DE 2015












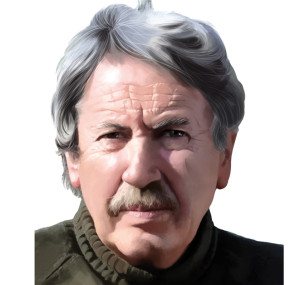

You must be logged in to post a comment Login