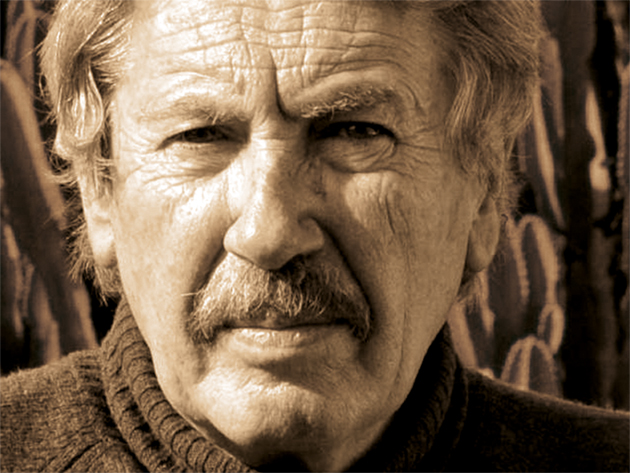
Mariano Antolín Rato / A veces uno piensa que hay una especie de cuadro de mandos donde se activan los horrores que afectan al ser humano. También que le ha tocado vivir en un momento en el que casi todos los botones de ese perverso tablero están en on. Es una sensación bastante frecuente. Que se habita en el peor de los mundos posibles constituye una creencia fácilmente detectable históricamente —también la contraria—. Pero hay que estar muy ciego, o ser el filósofo Pangloss, de Voltaire, para no ver que la historia humana es simultáneamente la de la brutalidad, el asesinato, el exterminio en masa, la corrupción y el horror cíclico. Ningún país está libre de eso; ninguna tribu es inocente por completo.
Y aquí seguimos, sin embargo. Porque, a pesar de semejante salvajada secular, la humanidad ha progresado, puede que sin haber salido del eterno retorno de lo mismo. El apocalíptico final basado en datos que solo se niegan a aceptar quienes manejan el cuadro de mandos de sus intereses financieros, aún permite una existencia con menos dolores, mayores libertades para elegir una forma de vida alejada de la esclavitud literal, posibilidades de oponerse, por poco efectivas que resulten, a unos sistemas políticos empeñados en machacar cualquier manifestación de disidencia frente a su inamovible statu quo.
¡Uf! Dejo al fin tanta filosofía de andar por casa porque mi intención era ocuparme de las Navidades —de ahí el título—. Y en concreto de una frase oída en la televisión. Esta: “Las navidades son sinónimo de compras”. Encabezaba una información sobre los millones de euros que se iba a gastar la gente con motivo de estas fiestas que tanta ilusión les producen a casi todos. Incluía los consabidos tópicos sobre la felicidad de las familias unidas, los que vuelven a casa por estas fechas… y, en fin, los pretendidamente eróticos eslóganes de colonias, perfumes y demás regalos que se intercambian quienes tanto se quieren.
Luego, como era una tarde de domingo, ya se sabe, me dediqué a leer los periódicos y sus suplementos. En un estado de idiocia durante el que se pierde (o mata, si me pongo más exaltado) el tiempo, muestro gran interés por una noticia que ocupa una página entera. Cuenta que en la plaza de Cataluña, “epicentro turístico y comercial de Barcelona, y coincidiendo con plena campaña de Navidad, Inditex inauguró una tienda de Zara, su marca insignia”. Ocupa un edificio de 1931 que ha sido sede en la ciudad del Banco Bilbao. Y añade: “preserva los principales elementos arquitectónicos, como la cúpula acristalada, el atrio columnado con suelos de mármol y los murales de la escalera peatonal”.
Vamos, que el banco se ha convertido en un moderno templo comercial que “en línea con el Plan Medioambiental de Inditex” —las mayúsculas son del original— “responde al concepto más avanzado de sostenibilidad […] lo que representa una reducción del 30% de consumo eléctrico y un 40% del de agua”.
Es algo que se corresponde con esa tendencia actual (y los ejemplos abundan, pero enumerar los que se me ocurren ocuparía demasiado espacio) del ocultamiento de las entidades bancarias. Prefieren realizar sus chanchullos al amparo de internet y dejan que sean sus agencias convertidas en tiendas las que den la cara y atraigan al consumidor que, en definitiva, incrementará su valor, en bolsa o donde sea.
Pero hete aquí, que cuando me disponía a enrollarme sobre los que manejan el cuadro de manos mencionado al principio, en otro periódico (revista quincenal en realidad, The New York Review of Books), me encuentro con un artículo de Zadie Smith, famosa, joven y guapa novelista, aunque mis preferencias se inclinen por sus ensayos. Se titula, traducido, “Sobre optimismo y desesperación”. Me interesa de tal modo que no he podido dejar de glosarlo —ella se refiere a la recepción de un premio en Alemania—, y con múltiples variantes incluirlo al principio. Mi deseo es que se integre con el resto de lo escrito.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 48, ENERO DE 2017












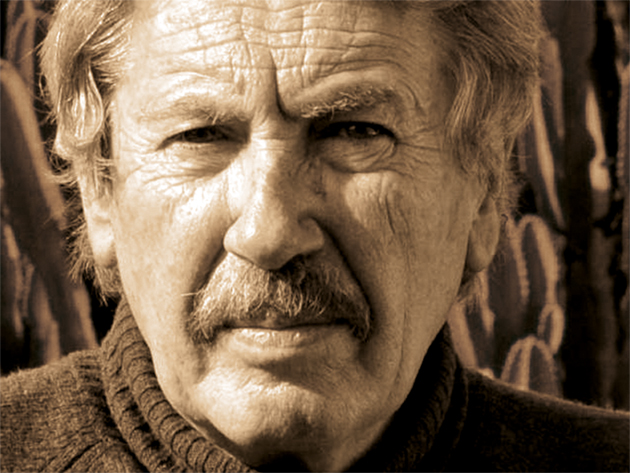

You must be logged in to post a comment Login