Información
Canciones de lujuria medieval
Se cumplen 40 años del Codex Gluteo, un disco incomparable y excéntrico, inspirado en El jardín de las delicias y que todavía no ha recibido el reconocimiento que merece

Detalle de El Jardín de las Delicias, de El Bosco.
Artículo publicado en el número 58 de ATLÁNTICA XXII (septiembre de 2018
Rafa Balbuena | Periodista
Visto en perspectiva, el catálogo de grabaciones de música clásica española del siglo XX esconde unas cuantas curiosidades que, lejos de la imagen de seriedad y rigidez academicista, revelan que en la música «culta» también existían la creatividad libre y el sentido de la espectacularidad –y del humor– con toques de irreverencia. Sin abandonar los conceptos de afinación, tonalidad, armonía y ritmo, lo cierto es que a finales de los años 70 se vivió una pequeña etapa de esplendor de la música española «formal», protagonizada por una cohorte de autores de trayectoria clásica que, llegado el momento, enarbolaron cada uno a su manera la heterodoxia como herramienta compositiva, sin más ataduras que las de su propia imaginación pero sin renunciar al legado histórico que ofrecían los más de dos milenios de música precedentes.
Pero de todas esas obras y artistas (Grupo Alea, Antón García Abril, Eduardo Polonio, Laboratorio Phonos, Luis Delgado, Anna Bofi ll, Carles Santos, Llorenç Barber, Carmelo Bernaola…) quizá el trabajo que se lleve la palma en cuanto a creatividad, humor, investigación, picardía y bizarrismo sea el que acometió el grupo Atrium Musicae en 1978. Se trata del indescriptible, jocoso, imaginativo y extraño «Codex Gluteo». Un LP publicado en Hispavox (la más potente de las discográficas españolas de entonces) que, a día de hoy, figura como un clásico de las excentricidades en vinilo de la época, cotizando al alza entre aficionados a los discos «raros» y a los experimentos sonoros que no esquivan los cánones de musicalidad al uso.
El disco, concebido por el multiinstrumentista Gregorio Paniagua y ejecutado con sus hermanos Eduardo, Carlos y Luis, junto a Cristina Úbeda, Beatriz Amo y Pablo Cano, es una mixtura que combina canciones erótico-satíricas del renacimiento español y cortes instrumentales recreados a la manera medieval, cuyo origen parte de un detalle semiescondido en el cuadro «El Jardín de las Delicias» de El Bosco. En el panel que representa El Infierno, un ser monstruoso lee una partitura escrita sobre las nalgas de un condenado, que yace aplastado bajo un laúd gigante. Partiendo de esa imagen terrorífica y surrealista, la melodía descifrada es el motivo inicial de un disco que se va construyendo con sones y letras que van de lo hipnótico a lo histriónico, y que se antoja inaudito –o directamente provocativo- para aquel 1978, conjugando la investigación musicológica «seria» con la transgresión juvenil de unos intérpretes tan entusiastas como desinhibidos, cuya media de edad oscilaba entre los 19 años de Luis Paniagua y los 32 de Gregorio. Por ponerlo en contexto: en una época como aquella, con Mari Trini, Julio Iglesias o Camilo Sesto cantando al desamor en las listas de éxitos, y con la ortodoxia de Herbert Von Karajan o Yehudi Menuhin reinando en la música clásica, cabe imaginar la cara de pasmo –como mínimo– de un oyente atento ante letras como estas:
«Compadre, tú has de saber / que la más buena muger / rrabia siempre por hoder / harta bien la tuya tú. / Compadre, para nunca encornudar / quando tu muger sale a mear / sal junto con ella tú.»
«De aquel fraire flaco y tan cetrino / guardaros las dueñas, que es maligno / porque aunque le viedes tan flaquillo / hizo en una dueña un frailecillo / pero yo non quise ir y decillo / porque el fraire fue del niño su padrino.»
Codex Gluteo es una mixtura que combina canciones erótico-satíricas del renacimiento español y cortes instrumentales recreados a la manera medieval
¿Y cómo se gesta una cosa así en la España pacata de la Transición, virgen de experiencias sonoras en esta tesitura, y con los exabruptos de Ramoncín o el punk todavía en las catacumbas mediáticas? «La idea fue de mi hermano Gregorio», rememora Eduardo Paniagua. «Fue él quien transcribió la partitura del cuadro, y a partir de ese momento el proyecto de hacer algo con ella fue creciendo». Así, investigando sobre los grandes cancioneros españoles de los siglos XV y XVI, fueron dando con coplillas populares de contenido jocoso, erótico, licencioso o burlesco «que hasta entonces solo se habían recuperado en formato coral… pero de coro parroquial o de radiotelevisión», aclara entre risas Eduardo, que pondera un rasgo que las distingue del resto de músicas europeas de entonces. «La gran aportación de estas piezas españolas, recogidas en cancioneros como el de Palacio o en el de Calabria, está en que no son monodias o simples canciones de juglar, sino que son composiciones a cuatro voces». Esa peculiaridad la realzaban las letras, procaces y maliciosas pero nada extemporáneas «porque están en el canon de la literatura castellana de la época, desde el Arcipreste de Hita a La Celestina», propiciando un cuadro sonoro que constata cómo el típico gusto hispano por las canciones de tono picante, irreverente y con ironía ridiculizadora (sobre todo en lo tocante a las bajas pasiones y a la hipocresía, con el sexo casi siempre de fondo) no es precisamente un invento reciente.
Mención aparte merecen los instrumentos utilizados en la grabación: desde los habituales de esta música como la viola de gamba, laúd, chirimías, órgano portátil, salterio o el más clasicista piano Steinway, hasta excentricidades insospechadas como un manojo de acelgas frescas percutidas, unas gárgaras con vaso de agua o una caracola mediterránea afinada en Mi bemol. «Se trataba de usar lo que teníamos a mano, que a veces era lo más disparatado pero que funcionaba con total naturalidad», explica Eduardo Paniagua al rememorar las sesiones de grabación, convertidas en un ejercicio de acústica que hermanaba la reinterpretación de partituras antiguas con técnicas vanguardistas de Musique concrète o de John Cage.
LA ESTÉTICA Y LA CRÍTICA
Otro punto a destacar del «Codex Gluteo» es la parte gráfica que acompañaba al álbum. Empezando por la foto del grupo, tomada en los emblemáticos Estudios Hispavox de la calle Torrelaguna de Madrid, en la que posan imitando los retablos renacentistas de Van Eyck, Patinir o el mismo Bosco. El cuadernillo interior, diseñado igualmente por Eduardo, también jugaba con el tiempo hacia atrás y adelante, intercalando dibujos, esquemas y caligrafías con las letras de las canciones, en un puzzle de referencias que iban de lo histórico a lo cabalístico. Todo ello brindaba un maremágnum de sugerencias que resultaba –y aún resulta hoy- raro de ver en el ámbito de la música clásica. Empleando un círculo como un mapamundi medieval, un reguero de textos, líneas y figuras describía los surcos del vinilo, explicando los instrumentos que tocaba cada miembro y desgranando con un humor maquillado de seriedad las claves que Gregorio Paniagua y sus allegados desarrollaron para componer, arreglar e interpretar un trabajo que, si alguna etiqueta se le ajusta, tal vez sea la de «el disco heterodoxo de música clásica por antonomasia».
Con todo, estaba claro que un producto discográfico así no iba a tener posibilidades de éxito. «En aquella España un poco gris era muy difícil que una discográfica grande accediese a grabar un disco que no fuera por encargo», explica Eduardo, «aunque hay que decir que Hispavox apostó por nosotros, gracias a Francisca Bonmatí [directora del área clásica del sello], que siempre nos defendió y apoyó por los buenos resultados de la Antología de Música Antigua Española que habíamos grabado años antes». Esta serie de LPs, grabados en lugares como el Monasterio de Silos o Covarrubias, apuntaló el prestigio de Atrium Musicae, propiciando la edición de «Musica Iucunda», un divertimento que preludió con un par de años de antelación lo que «Codex Gluteo» llevó al sumum, por más que la crítica no fuera receptiva a sus resultados. «Llegaron a decir que éramos “unos jóvenes que hacen música escandalosa sin llevar melena ni tocar guitarras eléctricas”, lo que nos daba bastante rabia». La España de siempre: a fin de cuentas, si el propio Arcipreste de Hita dio con sus huesos en la cárcel por airear sus carnalidades en el siglo XIV, no extraña demasiado que, con la huella de una dictadura del siglo XX todavía fresca, esta especie de reverso bufo del ‘Carmina Burana’ topase con la incomprensión de los popes mediáticos de entonces. «Solo alabó el trabajo parte de la crítica vinculada a la izquierda. Por lo irreverente, supongo, pero aunque el contenido eran canciones con letras licenciosas, no era en absoluto un disco chabacano ni sórdido», constata Eduardo.
«En aquella España un poco gris era muy difícil que una discográfica grande accediese a grabar un disco que no fuera por encargo», explica Eduardo Paniagua
La parte menos agradecida de todo este asunto estaba todavía por llegar. En 2014 saltó la noticia de que dos musicólogos estadounidenses habían descifrado «por primera vez» la enigmática partitura de El Jardín de las Delicias. Eduardo admite que tanto él como sus hermanos se tomaron la noticia «con un poco de coraje y un poco de humor», y aunque el resultado «se parece muy poco a la melodía que transcribió Gregorio», prefiere pensar que el incidente se debe «al simple desconocimiento del disco». Y reivindica la labor del mayor de la saga, mentor de sus hermanos músicos, que hoy vive «medio retirado del mundo, dedicado sobre todo a su pintura», afirmando con rotundidad que «la obra musical de Gregorio Paniagua sigue sin estar debidamente reconocida».
Han pasado 40 años y desde entonces se han grabado en disco todas las ocurrencias y excentricidades imaginables. Por eso, resulta tristemente significativo que un disco tan rematadamente peculiar como el ‘Codex Gluteo’ no haya conocido una simple reedición en CD en todo este tiempo. Y aunque desde comienzos de este mismo año exista el consuelo de poder escucharlo en Spotify o iTunes, la experiencia de poner el vinilo con su mullido sonido original, mientras se contemplan en su magnitud la carpeta y el encarte interior, aún permite captar buena parte de la carga iconoclasta de este trabajo, al que el tiempo ha dotado de un eco de ingenuidad e inocencia que quizá no se percibió bien en su momento. Y a pesar de que la sonoridad del audio digital sea igualmente nítida, la cibernética no ha conseguido reproducir el ritual de dar la vuelta al disco de vinilo, que esconde un detalle final tan desternillante como definitorio: en vez de las habituales caras A y B, el plástico se divide en «Nalga 1» y «Nalga 2». ¿Qué mejor forma de recrear en disco una partitura cuyo original se plasmó sobre un espléndido, blanco y rotundo culo?
Os recordamos que también podéis seguirnos en:
Facebook: facebook.com/AtlanticaXXII/
Twitter: twitter.com/AtlanticaXXII
Telegram: t.me/atlanticaxxii
Instagram: instagram.com/atlanticaxxii
Y suscribiros a la edición en papel a través del teléfono (637259964 o 984109610) o el correo (letrasatlanticas@gmail.com




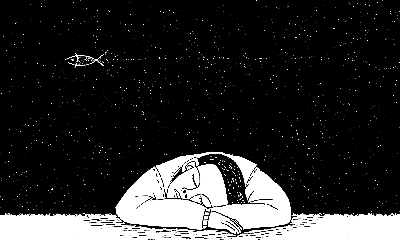



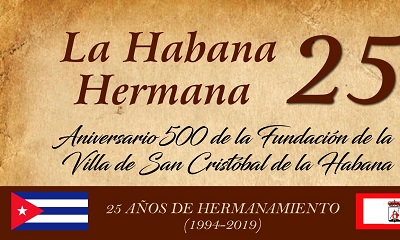
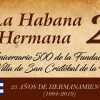



You must be logged in to post a comment Login