Información
Cincuenta años con los mismos proyectos
Asturias lleva dándole vueltas a los mismos asuntos fundamentales durante casi medio siglo

Mineros en la bocamina, en una imagen tomada en La Oscura en 1950. / Foto: Valentín Vega Fernández.
David M. Rivas | Economista y Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
Tras la primera revolución industrial, aquella que fue posible porque toda una América del Norte proveía de materias primas a una pequeña Inglaterra que aplicaba la máquina de vapor y otros adelantos a la fabricación de mercancías, se generaron tres centros de crecimiento económico de aquel emergente y triunfante capitalismo.
El primero y más avanzado, y pionero de lo que hoy llamamos gobalización, era el de Londres-Manchester, con todas sus colonias, mientras que los otros dos, más tardíos, serían París-Marsella y Berlín-Francfort. España, anclada en un modelo colonial extractivo y en buena medida precapitalista, iba poco a poco convirtiéndose en periferia. Sevilla seguía siendo la capital económica de aquel imperio y Madrid una capital burocrática y religiosa, una corte de los milagros.
En ese contexto, Asturias era periferia de la periferia, una sociedad dual en la que convivía un campo atrasado y pobre con una pequeña élite ilustrada muy vinculada a las capitales (Madrid, Londres, París) y a las corrientes más avanzadas del pensamiento ilustrado. En términos actuales se trataría de una economía subdesarrollada a la que pretendían poner remedio, precisamente, aquellos ilustrados que nunca dejaron de mirar por el progreso de su país, que así llamaron todos ellos a Asturias.
Cuando soplaron los vientos de la industrialización, tras el estancamiento de la década ominosa de Fernando VII, la década de mayor crecimiento de la economía europea hasta entonces, Asturias empieza a jugar otro papel. El siglo XIX es el siglo del carbón y quien poseía minas tenía la capacidad de abordar procesos de crecimiento, como había hecho Inglaterra y también Francia y Alemania, que varias veces fueron a la guerra, ensangrentando Europa por los yacimientos de Alsacia y Lorena.
Asturias entra en el capitalismo a la vez que, con causación circular, la agricultura tradicional inicia su largo período de crisis, empezando la misma en los concejos suroccidentales. Entonces comienza a forjarse la estructura económica asturiana como un típico modelo de enclave, de características prácticamente coloniales. A la vez comienza una fuerte emigración, no sólo de las áreas rurales a las urbanas, sino también hacia el exterior: la primera gran salida hacia América y una algo menor hacia España.
Tras la pérdida del imperio, España, que nunca había conseguido erigirse en nación, abandona cualquier rasgo liberal y opta, con la restauración borbónica canovista, por el proteccionismo. La minería asturiana se ve beneficiada por esa política y, por simples criterios de localización, comienza un proceso de industrialización, con la siderurgia fundamentalmente y sus industrias conexas, que se verá reforzado con la extensión de la red ferroviaria.
Como la mayor parte del país aún no ha sufrido la crisis rural, aparecen los primeros flujos de inmigración. La renta crece y, de vital importancia, el proletariado va ampliando su base demográfica y, además, se organiza políticamente con enorme celeridad. Pero la estructura económica sigue siendo básicamente extractiva y de monocultivo carbón-hierro, mientras la agricultura sigue viviendo al margen del mercado o con mercados locales, excluyendo algunas áreas cercanas las ciudades.
Tras la guerra civil, tanto por convicción como por necesidad, el franquismo refuerza el proteccionismo y, yendo más allá, plantea una política autárquica. El hito más importante del momento es la creación del INI, que tendrá una enorme repercusión en Asturias con la puesta en marcha de Ensidesa. Los empresarios siderúrgicos fueron invitados a participar pero no quisieron, aduciendo que tenían sus propios proyectos. El proyecto real no era otro que vivir a la sombra de la empresa pública y con la idea de que, en caso de necesidad, ya viabilizarían sus ineficacias con cargo al estado, como acabó sucediendo. Todo el entramado industrial asturiano se desarrolló bajo estos empresarios que se hicieron ricos por la patria sin ningún incentivo. Con los salarios controlados por el gobierno, sin sindicatos de clase libres, sin competencia exterior y con coste del capital nulo o negativo, nada impelía a elevar la productividad, invertir en tecnología o buscar mercados nuevos.
Tras el fracaso de Uninsa, todos acabaron vendiendo caras sus ineficientes plantas al estado. De otra parte, toda la política industrial española puso a Asturias como subsidiaria del País Vasco, en un intento de mantener los pactos del franquismo con la burguesía vasca porque, evidentemente, la asturiana no merecía ninguna atención y bastaba con dejarla socializar sus pérdidas. A un tiempo, Hunosa hacía lo propio con la minería. Lógicamente, en un efecto de arrastre y de proyección, en esa dinámica entraron las empresas auxiliares, los talleres y la propia construcción naval. En paralelo se producía la segunda gran crisis de la sociedad rural y un nuevo desplazamiento poblacional que hizo crecer las ciudades y también propició la segunda oleada migratoria, esta vez hacia Europa y hacia España.
Con una estructura tan precaria, aunque con salarios y beneficios relativamente altos en relación a la media española, al primer viento de crisis todo se cayó como un castillo de naipes. La muerte de Franco y el inicio de la apertura, que ya empezara a partir de mediados los sesenta, supuso alzas de salarios, entrada de productos extranjeros y ascenso del precio el dinero. Los incompetentes empresarios y la autoritaria administración recurrieron al alza de precios, provocando una enorme inflación. El siguiente paso fue el ajuste por desempleo. Si la tensión inflacionista no fue mayor en Asturias que en otras zonas, el desempleo provocó una notable crisis diferencial que, además, dada la composición y la organización de la clase trabajadora asturiana, llevó a conflictos sin cuento, hasta el punto que Gijón y Mieres se convirtieron en las poblaciones con más choques violentos de la Europa del momento.
ASTURIAS NEGRA, GRIS Y BLANCA
Bajo la nueva democracia tres reconversiones se cebaron con Asturias: la negra (carbón), la gris (siderometalurgia y naval) y la blanca (leche). A la vez, una reconversión silenciosa dejaba a la agricultura y a la sociedad rural al albur de un mercado al que nunca se había enfrentado. De los sectores tradicionales sólo quedaron aquellos que iban a languidecer poco a poco con cargo al gasto público, para desaparecer o para privatizar sus áreas más rentables, y las que seguían configurando una estructura de enclave, como las energéticas, es decir, térmicas e hidroeléctricas.
Cuando llega el estado de las autonomías, frente a la posición de comunidades industriales como País Vasco y Cataluña, en Asturias nunca (así lo reconoció unos años más tarde el propio presidente De Silva) pensaron en la autonomía como elemento básico de desarrollo. Y eso lo hacían en pleno auge de las teorías europeas de desarrollo endógeno, desarrollo local y desarrollo autocentrado territorial, con sus políticas derivadas, aplicadas, por ejemplo, en Baviera, en el norte de Italia y, muy significativamente, en el País Vasco. Incluso la universidad no hizo nada para interpretar la crisis y, mucho menos, para aportar soluciones viables. La bibliografía sobre la economía asturiana de los setenta-ochenta es de una pobreza palmaria.
Por fin llegó la terciarización y muy especialmente el turismo. Los usos residenciales, hosteleros y de ocio empezaron a desplazar a la industria y a la pesca de los espacios costeros, y a la ganadería y la agricultura de los interiores. Los concejos, las villas y las parroquias empezaron a competir por centros e instalaciones, desde museísticos a comerciales, pasando por académicos y culturales. Se enterraron miles de millones, generalmente de procedencia europea, en una política sin coordinación y repleta de clientelismo. Eso por no hablar de un superpuerto de consecuencias ambientales letales y perfectamente inútil pero que alimentó a unas cuantas grandes empresas que nada dejaron ni en el tejido económico ni, muchas veces, en las arcas públicas.
Y hasta aquí llegamos. Cualquiera que vea los debates sobre la economía asturiana de los ochenta verá que son los de los noventa, los del dos mil y los del diez que ya va para veinte. Aún hoy mismo se discute la variante de Pajares, que se discutió en el parlamento español ya, por vez primera, a primeros de los ochenta, cuando el PSOE votó en contra de llevarla a cabo, voto que reiteró dos veces más. Es dato importante porque se trata del partido que gobernó en Asturias 31 de los 36 años de autonomía.
En la actualidad asistimos a la quiebra de la estructura industrial clásica y a un horizonte de descarbonización, que es el final de lo que quedaba de la Asturias del siglo XX. Pero la economía asturiana ya entró en el siglo XXI y se aprecian cambios en la empresa y en el factor trabajo. La industria de bienes de equipo es puntera pero no es tan intensiva en trabajo como la clásica y se basa en la tecnología, y esa es la línea a seguir.
Precisamente es el cambio energético uno de los pilares de esa gran transformación. Hay dos líneas con grandes posibilidades en Asturias porque ya tienen presente: la agroindustria ambientalmente sostenible y la industria altamente tecnificada, y las dos con mano de obra de gran cualificación, una característica esta que siempre tuvo la economía asturiana. Con tecnología, un modelo agroindustrial bien asentado en su entorno ambiental y un modelo energético diferente cabría la posibilidad de que, con menos población, otro de los grandes problemas del presente, se hiciera más, por una mayor productividad.
¡SÍGUENOS!
SUSCRIPCIÓN EN PAPEL
A través del teléfono (637259964 o 984109610) o el correo letrasatlanticas@gmail.com



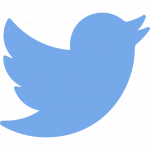
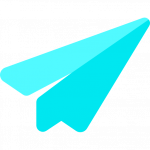
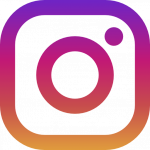


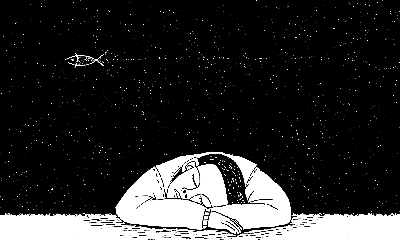



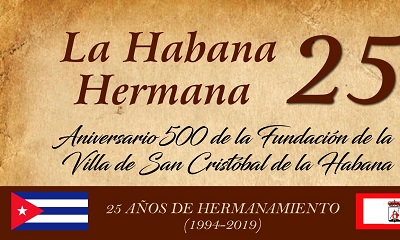
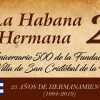



You must be logged in to post a comment Login