Información
Fernando Broncano: “La derecha crea pánicos morales alrededor de problemas inexistentes”

David Sánchez Piñeiro y Fernando Broncano.
David Sánchez Piñeiro
@sanchezp_david
El pasado jueves Fernando Broncano, catedrático de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid, ofreció en la Casa de la Cultura de Mieres una charla titulada «Cultura y espacio. Los espacios de intimidad». Atlántica XXII tuvo la oportunidad de preguntarle por sus ideas acerca de la sociedad contemporánea, muchas de ellas recogidas en su blog «El laberinto de la identidad», y también por cuestiones de actualidad política.
–Tu último libro se titula Cultura es nombre de derrota. ¿Qué quieres decir con esa expresión?
-El libro es básicamente un examen de las diversas nociones de cultura que tenemos, de las diversas aproximaciones que podemos hacer al concepto de cultura en un momento en el que el capitalismo se ha hecho ya cultural. La cultura no es un elemento elitista sino todo lo contrario, es un elemento que forma parte de nuestras estructuras de producción. El título viene a cuento por una de las cosas que examino a lo largo del libro. Vamos viendo que ocurre en nuestra edad contemporánea (desde la derrota de la Revolución Francesa y después en todas las grandes revoluciones del XIX) cada vez que hay una derrota en el terreno social, es decir, que los avances que podrían haberse dado no se dan por violencia, por un dominio de clase o porque quizás- y esto es lo que a mí me preocupa- no hay todavía una conciencia de que la sociedad ha llegado a cambiar. Una parte sustancial de la derrota es la hegemonía cultural de la clase dominante y también una parte sustancial después de cada derrota es la reacción por parte de las fuerzas de resistencia de tomar una actitud de cuestionar la cultura dominante. Las grandes revoluciones culturales ocurren casi siempre después de revoluciones sociales derrotadas. Si vamos siguiendo a lo largo de la historia, el romanticismo, el modernismo, toda la teoría crítica, la revolución del 68, que son revoluciones culturales, vienen después de derrotas de revoluciones sociales.
-Hablas de hegemonía cultural y de revoluciones culturales. ¿Hasta qué punto tiene importancia el factor cultural en la política?
-La política sólo existe en un marco de hegemonía cultural. Ahora vivimos la era del neoliberalismo, una forma de capitalismo muy duro que comienza con las derrotas de los grandes movimientos de los años 70. La política dominante tiene un marco claro en todas las propuestas que hace de organización de la sociedad, de marcos de vida, de concepción de la persona, de concepción de nuestras comunidades, etc. Todo se hace desde un marco cultural, desde un contexto cultural neoliberal. El otro concepto de cultura tiene que ver más con los elementos estetizantes, el mercado del arte, la literatura, la gestión cultural… Todo esto en la política queda más bien como un territorio ornamental. Es lo que decía el ministro de Mitterrand: “cada vez que oigo el nombre de cultura saco la cartera”. Cada partido que triunfa trata de dejar una huella pero no siempre hay una propuesta de transformación cultural y eso es parte de los problemas que tiene la izquierda. No tiene un programa cultural claro contrahegemónico sino más bien va a rastras de movimientos sociales que van surgiendo.
-Has escrito también que el neoliberalismo es la materialización de la idea de hegemonía de Gramsci.
-Estoy cada vez más convencido que quienes han leído mucho mejor a Gramsci han sido los cerebros del neoliberalismo, empezando por los think tank alrededor de Reagan y de Thatcher. Ella lo dijo muy claro: “para nosotros la economía es un instrumento pero el objetivo es cambiar el alma”.
-En tu libro utilizas el concepto de Raymond Williams de “estructura de sentimiento” ¿Podrías explicar brevemente qué significa?
-“Estructura de sentimiento” es un término que empezó a usar Raymond Williams discutiendo con Althusser. Althusser planteaba en los años 70, que era el momento de auge de su teoría, que el Estado interpela y constituye las identidades de los individuos como un conjunto de aparatos ideológicos que reflejan en última instancia un modelo de producción capitalista. Lo que le responde Raymond Williams es que eso es en parte correcto, pero que sólo lo puede hacer porque hay un filtro, un trasfondo, que son la subjetividades, la experiencia común de las culturas. Donde hay que fijarse no es en algo que ya sabemos que funciona, que son los aparatos de adoctrinamiento ideológico, sino en cómo lo hacen, que es creando lo que él llamaba estructuras de sentimiento. Se le podía dar otro nombre pero la idea es formar las subjetividades haciendo que se filtren las reacciones emocionales a unas cosas y a otras no. Los vínculos sociales se organizan dependiendo de estas maneras de subjetivación y eso es muy común, lo que nos permite distinguir las distintas generaciones son justamente esas variaciones que va habiendo en la sensibilidad. Esta es la noción que tiene Raymond Williams y que me parece muy explicativa.
-Has escrito que vivimos en “ciudades que destruyen nuestra socialidad, nuestra capacidad de convivir y que crean multitudes ensimismadas”. A continuación añades: “estamos construyendo una nueva Edad Media de barrios aislados donde el extraño es siempre un peligro”. ¿Cómo es posible revertir este proceso de aislamiento y de disolución de los lazos comunes?
-Las propuestas políticas más profundas se dan en dos niveles. Por un lado la geoestrategia, que tiene que ver con las crisis de la globalización y no queda al alcance de los individuos, Por otro el nivel municipal, que es el más duro políticamente pero que también es mucho más interesante, porque es ahí donde se pueden revertir estos procesos de aislamiento que están siendo generados tanto por la urbanización como por la despoblación, dos procesos que están muy unidos. El uno es la cara del otro y lo que hay que hacer es crear posibilidades para que la gente se encuentre. Cuando las creas la gente se busca y se encuentra.
-Ada Colau decía en una entrevista reciente que “el siglo XXI va a ser el siglo de las ciudades y de las mujeres”.
-Ada Colau tiene razón, los que somos varones tenemos que empezar a escuchar, lo más nuevo que hay en política en el siglo XXI son los movimientos feministas, que están proponiendo formas de vida diferentes. Yo tengo mucho miedo por lo que está ocurriendo. La nueva forma de hacer política que la derecha ha aprendido muy rápidamente es crear una polarización puramente simbólica, crear histerias y pánicos morales alrededor de problemas que son inexistentes. Lo que hacen es apantallar y hacer opacas las cuestiones centrales de la vida: dónde habitamos, cuánto vale la vivienda, qué tipo de transporte tenemos, si los niños tienen alergia por la contaminación, qué horarios hay de trabajo… Esos problemas, que son los problemas reales que movilizarían a la gente por la política, se ocultan bajo estas histerias colectivas que se están utilizando, como el nacionalismo y cosas parecidas.
-Destacas la importancia de los bares como espacios de socialización. Steiner escribió que “mientras haya cafés la idea de Europa tendrá contenido”. ¿Podemos decir que mientras haya bares la idea de España tendrá contenido?
-Claro. Habermas habla de la esfera pública y dice que empieza en los cafés. Él pensaba que no habría habido Ilustración sin cafés, porque era el lugar donde se reunía la gente a cotillear. Lo que tienen los cafés y los bares es que son son espacios intermedios donde la gente se junta, se mira y habla. En las franquicias y en los negocios de comida rápida desaparecen esas prácticas, que son prácticas de juntarse a perder el tiempo en común. La vuelta a los bares, a reunirse conjuntamente sin más objetivo que estar con otros, es central.
-Los bares siguen existiendo pero el problema es el tipo de dinámicas que se generan dentro de ellos. No es lo mismo que la gente esté hablando a que cada individuo esté solo en su mesa con el teléfono móvil.
-Sí, esto es algo que nos está destruyendo. Los móviles, las redes sociales están destruyendo nuestro tejido. Es verdad que yo no estaría aquí si no fuera por las redes sociales, pero al mismo tiempo están generando distracción de lo social. El tiempo que empleamos mirando la pantalla no lo empleamos hablando con el otro. Es cierto que no tener cara a cara a las otras personas te protege, protege tu timidez. Pero por otra parte excita tus emociones más de lo que tendría que ser. A tus amigos no les dices nunca las mismas barbaridades que se dicen en la red, no reaccionarías nunca con la misma violencia. Nosotros pensamos que nuestras redes son nuestros amigos pero cuando lo piensas lo que se ha creado es una nueva forma de capitalismo, un capitalismo de plataformas que están orientadas a distraer la atención para que funcione el mercado. ¿Qué es lo que eso produce? Destrucción del tejido social.

Instante de la ponencia de Fernando Broncano
-Afirmas que la izquierda debe reivindicar lo erótico. ¿Por qué?
-Lo erótico es lo opuesto a la concepción deportiva de la sexualidad. Lo erótico es la creación cultural de una forma de relación entre las personas en la que lo afectivo, lo amoroso, lo sexual, etc. se rodea de formas complejas de relación: seductoras, de respeto a la mente del otro, de respeto a la voluntad del otro. Se crean un tipo de prácticas donde el puro deseo se convierte en un factor culturalmente construido. De la misma forma que la cocina no es lo mismo que la alimentación, la cocina es la artesanía cultural de la pura alimentación fisiológica. En ese sentido hay que reivindicar lo erótico como un elemento absolutamente central de intervención en nuestras relaciones, para hacerlas más complejas, más sensibles al otro. Me parece un elemento central. Buena parte del problema de la izquierda es que se ha olvidado de la vida cotidiana, le habla al capital pero no le habla a las vecinas. Hay que empezar a organizarse desde los ámbitos cotidianos, volver al trabajo de calle diario, en la cafetería, en el centro cultural, en el club, en las reuniones, en los clubs de lectura… Hacer que después del trabajo la gente en vez de encerrarse a ver series se encierre con otra gente.
-También aseguras que tenemos que esforzarnos para que puedan hacer política aquellos que tienen menos tiempo porque se ven obligados a dedicarlo a trabajar, a criar a sus hijos o a lo que sea.
-A mí me parece absolutamente central concebir la política como salones donde la gente entra y sale pero no se crean carreras profesionales. Allí está el que quiere participar durante el tiempo que puede y de la manera que puede. Algunos estarán más, otros estarán menos. Si no concebimos la política como una casa común que no crea obligaciones ni currículum lo que construimos al final es una forma neoliberal de política. Muchos partidos salen de la izquierda y se convierten en carreras de hacer currículum movimientista. Eso es una destrucción de lo político, es una forma de degeneración. Tiene que haber gente que durante un tiempo de su vida se dedique exclusivamente a tareas colectivas pero eso no significa que sea el centro de la política, es una parte que tiene que ser periférica, el centro de la política tienen que ser trabajos en común. Fue lo que ocurrió en los grandes movimientos del XIX y comienzos del XX, las reuniones se hacían por la noche, la gente iba cuando podía y lo que podía. Y además no hay que denigrar la gente que no hace política, la gente siempre está haciendo política, lo que pasa es que no escuchamos lo que quiere decir.
-En 2014 muchos intelectuales progresistas visteis con buenos ojos el nacimiento de Podemos ¿Cómo ha evolucionado el partido en estos cinco años de vida?
-Podemos ha tenido derivas de fosilización, de pérdida de oído, de convertirse en una máquina de producir lemas pero no cambios de política real. La culpa, como siempre ocurre, es de todos. Pero esos procesos de fosilización vienen en parte por razones internas y en parte por razones externas, por cómo ha ido la política en España. No se puede vivir de la indignación. Hay que crear políticas a largo plazo. Ha sido un error pensar que la última oportunidad para aprovechar era la indignación. La ventana de oportunidad es saber que hemos entrado en una forma de capitalismo mucho más dañina y que hay que construir movimientos a largo plazo para resistir. A Podemos le pasa lo que a los futbolistas que salen del pueblo y empiezan a salir en la televisión y a ganar mucho dinero. Se aturden. No sabemos qué va a pasar pero mucha gente está ya buscando cuál va a ser el siguiente movimiento. Yo no soy muy pesimista. Los partidos son instrumentos, aparecen y desaparecen. Son momentos cíclicos. Lo que a mí me preocupa más es que no desaparezca la conciencia de la política diaria, de que hay que trabajar en un municipio. Me parecen mucho más interesantes ahora todos los movimientos que hay en los municipios que las cúpulas de los partidos.
¡SÍGUENOS!
SUSCRIPCIÓN EN PAPEL
A través del teléfono (637259964 o 984109610) o el correo letrasatlanticas@gmail.com



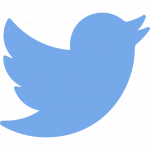
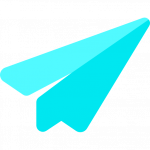
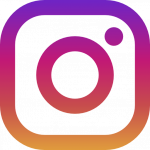


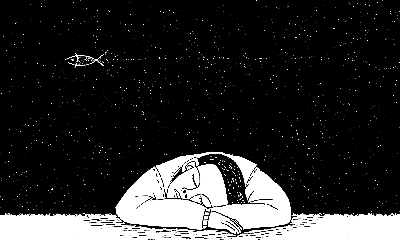



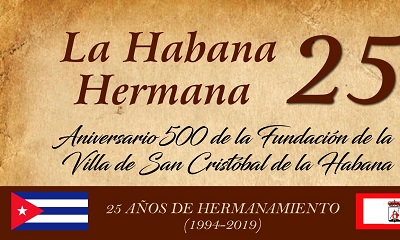
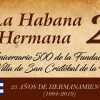



You must be logged in to post a comment Login