
Hilda Hilst
Artículo publicado en el número 58 de ATLÁNTICA XXII (septiembre de 2018)
Natalia Fernández Díaz-Cabal | Lingüista y traductora
Podríamos empezar diciendo que Hilda Hilst es una rara de manual: excéntrica, inteligentísima, de una erudición apabullante, de una calidad literaria que no admite fácilmente acercamientos corrientes ni mucho menos etiquetas… Pero no es una olvidada. Al menos no en Brasil… Aunque sí en otros países. Por ejemplo, en el nuestro.
Nació un 21 de abril de 1930, hija de Polónio y Bedecilda, que es casi tanto decir de dos mitos, aunque no sea más que por lo sonoro de sus nombres. En su padre convergían familias europeas de diversa procedencia, que hacían brotar frutos exóticos en el árbol genealógico. En su madre, la sangre de viejos emigrantes portugueses. El padre tenía un cafetal en Jáu, donde Hilda vio la luz, y en sus ratos libres escribía poesía. A los dos años la madre se separa, llevándose con ella a la niña a Santos. No pasaría mucho tiempo hasta que ingresaron a su padre en un psiquiátrico, diagnosticado de esquizofrenia. La sombra de la enfermedad mental nunca abandonó a Hilda, que se pasó la vida bordeándola y, al mismo tiempo, llamándola por su nombre.
En 1950 publica su primer poemario, Presagio, seguido poco después por Balada de Alzira. El tercer volumen, Balada del Festival, es consecuencia de un viaje por Chile y Argentina. Para entonces ya ha descubierto que no quiere ser abogada y se traslada a Europa, donde se establece en París, pero desplazándose continuamente a las islas griegas y a Roma. La experiencia europea, marcada por su carácter disfrutador y mitómano (quiso que le arreglaran una cita con Marlon Brando, que no llegó a consumarse), dispara su ya probada productividad, y publica cuatro poemarios, uno de los cuales, Siete canciones del poeta al ángel, recibió el premio Pen Club. En ese periodo, que va hasta los primeros años de la década de los 60, Hilda se rodea de artistas y de la alta sociedad, donde se mueve con soltura y teje unos sonados romances. Era una mujer muy hermosa a cuyos encantos sucumbieron –por citar algunos
poetas– Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes o Manuel Bandeira.
La sombra de la enfermedad mental nunca abandonó a Hilda, que se pasó la vida bordeándola y, al mismo tiempo, llamándola por su nombre.
Lectora voraz en la misma medida que poeta grafómana, es la literatura la única amazona capaz de galopar al ritmo de su vida. Carta al Greco, del griego Nikos Kazantzakis, la perturba, le voltea sus certezas patas arriba y decide emprender un proyecto diferente, de modo que se traslada a la hacienda de Campinas donde reside su madre y allí se pasa un tiempo construyendo la Casa del Sol, donde viviría el resto de su vida, sin agua y sin electricidad los primeros años, en una especie de apnea poética que la aislaba del mundo exterior, a pesar de las idas y venidas constantes de todos los intelectuales que recalaban allí. En 1968, tras una intensa etapa escribiendo teatro –El visitante, La muerte del patriarca, El verdugo–, se casa con el escultor Dante Casarini, de quien se divorcia en 1985. La culminación de su poesía tiene lugar en 1969, con la publicación de Oda discontinua para flauta y oboe. Ese mismo año construye una segunda casa de reclusión literaria: La Casa de la Luna. Son casas llenas de libros, pero, sorprendentemente, la mayoría no eran literarios sino de matemáticas y física, disciplinas por las que sentía verdadera pasión.
Distanciada de la vida festiva e intensa de Sao Paulo empieza un encierro prolífico que la llevará a ganar el Gran Premio Nacional de la Crítica en 1981. A partir de ese momento vienen los reconocimientos y las entrevistas en cascada –aunque siempre siendo profeta en su tierra–. Sin embargo, tanto homenaje y bendición trajeron consigo una constatación inquietante: esa escritura oscura, exigente, que ella bruñía a golpes de soledad en su Casa del Sol o de la Luna, no era entendida por la mayoría de sus coetáneos. No la entendían sus críticos, ni sus lectores, ni sus entrevistadores. La pleitesía tenía como telón de fondo un inconfundible halo de incomprensión. Y decidió subir unos grados en la escala de su capacidad de provocación.
Fue entonces, entre finales de los 80 y principios de los años 90, cuando decide entregarse a una literatura abiertamente obscena, incluso pornográfica. Un lenguaje transparente, como si las palabras se hubieran abierto las tripas para derramar sus detritus en lugar de sus esencias más amables. Llegó a concebir un cuento pornográfico para niños: Lori Lamby. A esa misma etapa corresponde la novela La obscena señora D, que luego formaría parte de una tetralogía a partir de que se añadan títulos como Cuentos de escarnio: textos grotescos, Bufólicas y Cartas de un seductor. Sus Cuentos de escarnio. Textos grotescos son del mismo periodo. En todo caso, el propósito manifiesto de tales escritos era captar de verdad la atención del público, ser leída y comprendida, a la par que se sortea la empalizada normativa con un triple salto mortal sin red. En eso era especialista Hilst: estiraba el lenguaje y sus circunstancias, dominando los ingredientes de la provocación, para causar de todo menos indiferencia.
Hilst estiraba el lenguaje y sus circunstancias, dominando los ingredientes de la provocación, para causar de todo menos indiferencia.
En una entrevista que concede en 1997 a la Folha de Sao Paulo hace una de sus afirmaciones intempestivas: «Quiero buscar un planeta donde se practique la inmortalidad. Nunca creí que fuera solo eso: nacimiento, vida, muerte y pudrición. Quiero ir a Marduk, donde viven Eisntein y Julio Verne». A comienzos del año 2004 sufrió una caída en la que se rompió el fémur. La intervinieron de urgencia. Todo iba bien hasta que sus insuficiencias crónicas –pulmonar y cardíaca– decidieron ponerle obstáculos a esa vida que ella quiso eterna. Fallecía un mes después, el 4 de febrero, de resultas de esas complicaciones que desembocaron en un fallo multiorgánico. Tenía 73 años. En uno de sus más celebérrimos poemas, «Alcohólicas» (1990) concluye diciendo:
Si un día te alejaras de mí, Vida, –cosa que no creo, porque algunas intensidades tienen la apariencia de la bebida– bebe por mí pasión y turbulencia, camina por donde haya uvas y amapolas negras (invéntalas). Recuérdame, Vida: pasea mi abrigo, acuéstate con aquel que sin mí ha de sentir un prolongado vacío. Préstale mis botas y mi abrigo rosa: comprenderá el porqué de buscar conocimiento en la embriaguez de la vía manifiesta. Deambula. Acuéstate conmigo. Aprehende la experiencia lésbica: El éxtasis de acostarte contigo. Bebe. Despedaza tu propia medida.
Os recordamos que también podéis seguirnos en:
Facebook: facebook.com/AtlanticaXXII/
Twitter: twitter.com/AtlanticaXXII
Telegram: t.me/atlanticaxxii
Instagram: instagram.com/atlanticaxxii
Y suscribiros a la edición en papel a través del teléfono (637259964 o 984109610) o el correo (letrasatlanticas@gmail.com)


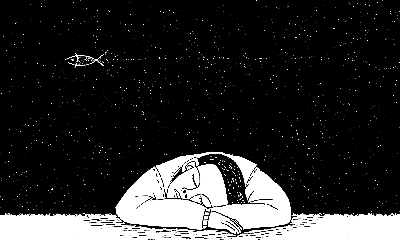



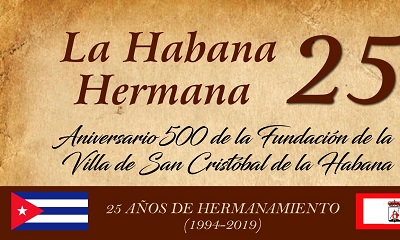
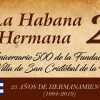






You must be logged in to post a comment Login