Información
El Museo de la Pobreza
El Museo de La Pobreza, en Naves (Oviedo), es sin duda el más peculiar de los recintos de este tipo que existen en Asturias. Es propiedad de Aquilino Vega ‘Quilo el Chintu’, jubilado de la mina y afiliado al PCE desde 1934, y su mezcla de ingenuidad y meticulosidad encierra más de una lección práctica de lo que supusieron las penurias de la Guerra Civil y la posguerra en la Asturias rural del periodo 1936-52

En el Museo de la Pobreza se abre una puerta al pasado reciente. / Imanol Rimada
Reportaje publicado en el número 57 (julio de 2018)
Rafa Balbuena.
El día que alguien se decida a escribir una historia de los museos de Asturias, a buen seguro que tendrá material de sobra para hacer un trabajo de tomo y lomo. De los que pesan. Material para ello hay de sobra, pero si se trata de ver un museo único en su concepción, sus contenidos, su didáctica o la transparencia de su gestión (costes de mantenimiento, personal y entrada: cero euros), el Museo de La Pobreza, en Naves (Oviedo) se lleva la palma de todos. Se trata de una iniciativa de Aquilino Vega Menéndez, minero jubilado de 94 años y militante comunista desde nada menos que 1934, que un buen día decidió mostrar con hechos (y con objetos) sus conocimientos sobre un tema que conoce bien: las penurias de un país arrasado por una guerra civil y una posguerra marcada por la autarquía.
Aquilino, a quien todos conocen como Quilo «El Chintu,» vive en el Altu La Grandota y al recibir la visita, con unas energías inusuales en un paisanu de su edad, baja de su casa y nos guía por el caleyín que lleva a este peculiar museo, «y eso que toi sordo, casi ciegu y me quitaron hai pocu dos dedos del pie», relata para nuestro pasmo con toda naturalidad, como si eso fuera una minucia. Antes de entrar, enseña la recreación a escala de una bocamina antigua que, como todo lo que vamos a ver, ha fabricado él con sus propias manos. Y explica cada pieza y sus funciones con precisión, citando técnicas, procedimientos, nombres, fechas y autoridades con el aplomo del que ha dedicado mucho tiempo a entender su trabajo y a entenderlo bien. «Yo en la mina tuve cincuenta años y en toos los cargos posibles, menos de vigilante. No iba a ser yo quien diera órdenes y ficiera la puñeta a un compañeru», relata al girar la tranca que, ahora sí, abre la puerta del Museo de la Pobreza.
VESTIDOS DE TELA DE SACO
Todo el contenido está en mayor o menor medida al aire libre y expuesto con una transparencia apabullante y una sinceridad entre naïf y arrolladora, dentro y fuera de los tendejones que sirven de salas. Sobre una vieja señal publicitaria, Quilo ha escrito un lema: «Aquí se paga nada y se agradece la llegada; la vida es muy corta, la muerte muy larga y no podemos pararla». Es el primero de los muchos paneles que llenan la finca, y una declaración de intenciones que se cumple al primer vistazo. El dueño/mentor/guía nos explica que la lluvia ha borrado algunas cosas, algo que en este peculiar contexto no es de extrañar y que contribuye a que la sensación que se percibe, como de veracidad irreal –si tal cosa puede ser posible– gane unos cuantos puntos. Los tendejones, llenos de herramientas, útiles y objetos, todos catalogados y con su nombre escrito a mano, llevan la misma letra mayúscula que lucen los paneles.
Es junio y hace un frio inusual, lo que el anfitrión aprovecha para poner en situación la época. «Yera el frío también, no solo el hambre y la necesidad, que too aquello fue muy duro». Y muestra recuerdos casi olvidados como el bilorto, sustituto del tabaco, o candiles domésticos de carburo sin carburo, que fallaban como pólvora mojada. También la peculiar estética de trabajo de la posguerra rural: destacan los trajes y vestidos de tela de saco, de los que tiene unos cuantos, cada uno con su historia y sus características. «Los de cien kilos de abonos de La Manjoya eran muy buenos», explica mientras cuenta como su madre, lechera, llevaba para el reparto uno que, «no cogía el tinte, por lo que fuera, se le veían las letras y las muyeres le preguntaban Josefa, ¿qué haces, publicidad de abonos?». O la ropa de faena en el pozo: monos de mahón con mil remiendos, cascos de minero… El calzado de niños, apilado, que habitualmente heredaban hermanos y primos más pequeños, también es ilustrativo.
Como la ropa de los domingos: trajes, vestidos y complementos recuperados de la época, vistiendo a maniquíes caseros que rememoran personajes reales de Veguín, de Faro, de Naves o de Santa Eulalia, cada uno con su anecdotario de vivencias. La moza casadera con pocos recursos que cortejaba a un paisano mayor «pa casase y poder vivir». O el paisanu con casería y vacas «que con leche y boroña nun pasaba hambre». O un muñeco más pequeño caracterizado de pinche de la mina «que soy yo, aunque en realidad iba mucho peor», cuenta Quilo riéndose. Y «todo ye verídico», recalca.
Todo el contenido de la exposición está en mayor o menor medida al aire libre y expuesto con una transparencia apabullante
La política está también presente, pero de modo igualmente peculiar. Carteles electorales de Izquierda Unida y del PC, con la candidatura de «El Polesu» o del cincuentenario de Aida Lafuente, unas madreñas talladas con la hoz y el martillo, revistas del tardofranquismo como «Triunfo», ejemplares ajados de «Servir al Pueblo»… El ámbito se sale de la posguerra pero tiene la validez del que vive el compromiso de siempre y añora la izquierda combativa con la que se hizo a sí mismo. Y los mensajes: «La guerra es un error humano», «La II República trajo el voto de la mujer y la ley del divorcio por primera vez a España», «Los que no crean en las palabras ni en la historia, aquí tienen los hechos verídicos»…
Hay una anécdota juvenil que a Quilo le gusta rememorar, sobre unos pantalones de 1937 que pertenecieron a un guardia civil y que fueron el único par de recambio que tuvo durante años. «Un día encontré por el monte a un vecín tal cual vino al mundo, sin ropa. Yo-y dije «Paulo, ¿qué ye, que nun tienes ropa?». Y vine a casa y le di mis pantalones. Mi madre taba desesperada: «Aquilino, ¡quedaste sin recambio de pantalón!, ¡Ahora nun sales de la cama cuando te los esté lavando!» recuerda divertido. Un cartel en esta parte del recinto, que es «la que importa», según Quilo, refiere al detalle esta anécdota sobre la que, de alguna manera, pivota la idea entera del museo.
EL HAMBRE Y LAS RONCHAS
Y es que la pobreza, sobremanera, significaba hambre. «Comíamos castañas porque aquí nun taban racionadas», cuenta Aquilino mientras apunta a los árboles que rodean, todavía hoy, todo el entorno de La Grandota. Y tiene un recuerdo de las fabines de mayo. «Había que quitayos el ‘coco’ (el bicho) y nos mandaben romper les fabes a martillazos pa sacalo. Mi hermano y yo, una vez, desobedecimos a mi madre y nun lo ficimos, metimoslos enteros pa la pota, el ‘coco’ pa compangu». Y luego enfermamos, nos salieron ronchas por todo el cuerpo, y pa rascanos usábamos esto», dice mientras frota contra el brazo el tarucu pelado de una mazorca. «Así por lo menos no se hacía sangre».
Y otros recuerdos más modernos. «Mirar, esta ye la primer televisión que hubo en Naves», indica al mostrar la pantalla curva y la carcasa color crema de un televisor de 1962. Era suya. «Los mineros trabayábamos como esclavos y en unas condiciones terribles, pero cobrábamos como merecíamos; no ye como ahora, que tienes una carrera, una ingeniería, y aunque eches les hores estipulaes el empresario se ríe de ti y nun paga y se va de rositas», lamenta. ¿Y de dónde salen todos estos objetos?
La muestra recoge todo tipo de objetos e incluso guarda la primera televisión que hubo en Naves, una pantalla curva de 1962
«Diéronmelos, o los cogí yo de casa. Si iban a tiralos…», resume Quilo. En una visita, el profesor Xulio Concepción Suárez llegó a decirle que conoce «todos museos de Asturias y de España, y este es único que existe sobre la pobreza, y es de primer orden». Aunque Quilo replica con sorna que «Claro, ta hecho con cuatro trapos, ¡así se funda bien un museo!». Pero no le falta razón a uno ni a otro. Y en estas nos damos cuenta de que llevamos en la finca casi dos horas y a Quilo aún le queda mucho que explicar, aunque asegura que «a mi edad se me olviden ya muchas cosas». Nadie lo diría, y más cuando insiste en convidar a un vino a los visitantes.
Da lo que tiene y en su amenidad comparte lo que sabe, también preguntando y escuchando lo que le cuente todo el que se acerca a ver su museo. Porque en este museo destartalado y sin alharacas, que queda a sólo seis kilómetros del centro de Oviedo, palabras como compromiso y memoria histórica cobran bastante más sentido que en despachos enmoquetados o en campañas callejeras de carné, folleto y banderita. O en museos de contenido fútil y gestión a fondo perdido. Sin ínfulas, solo con su mezcla de humildad y dignidad, el Museo de la Pobreza demuestra que con poco se puede hacer mucho. Aunque algunos no se enteren o no quieran enterarse. Da igual: ya decía Machado, hace cien años, que solo el necio confunde valor y precio.
Otros artículos del número de julio que podrían interesarte:
- «¿Qué legitimidad tienen los bancos para decirme cómo educar a mis hijos?»
- Cuando Londres especuló con la minería asturiana
- El alcalde asturiano que se escondió en un zulo durante la Guerra Civil
Os recordamos que también podéis seguirnos en:
Facebook: facebook.com/AtlanticaXXII/
Twitter: twitter.com/AtlanticaXXII
Telegram: t.me/atlanticaxxii
Instagram: instagram.com/atlanticaxxii
Y suscribiros a la edición en papel a través del teléfono (637259964 o 984109610) o el correo (letrasatlanticas@gmail.com)




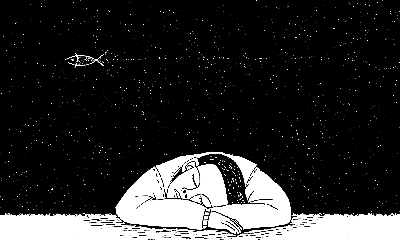



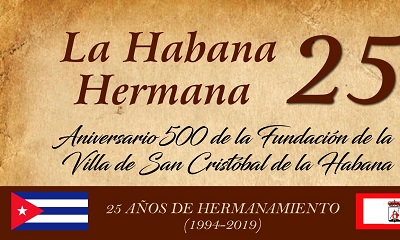
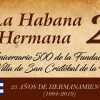



You must be logged in to post a comment Login