Afondando
La ciencia indignada
Sergio C. Fanjul / Periodista y astrofísico.
Algunos dogmas de la economía neoliberal, que muchas veces se nos presentan por los interesados como resultados científicos irrefutables, pueden ser puestos en solfa por la ciencia matemática. Por ejemplo, la Paradoja de Braess nos muestra que a veces la búsqueda del beneficio individual resulta peor que una optimización de la acción colectiva. Existen modelos basados en juegos de azar que demuestran que la distribución de riqueza puede dar lugar a ganancias sistemáticas. La teoría de subastas y los llamados “mecanismos de revelación de la demanda” pueden mostrar cómo las matemáticas pueden ayudar a diseñar políticas públicas.
“Muchas veces se presentan las opciones liberales como si fuesen verdades avaladas por la ciencia objetiva, cuando están impregnadas de ideología”, explica el físico Juan M. R. Parrondo, “pero sabemos que los mercados no siempre son eficientes, que los actores económicos no siempre actúan de manera racional y que las matemáticas no dicen nada sobre cuál es el tamaño idóneo de un Estado”. Parrondo, profesor del departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad Complutense de Madrid, conocido por una paradoja que lleva su nombre, habló de todos estos asuntos en su charla “Matemáticas antiliberales”, dentro de la Semana de la Ciencia Indignada que se celebró en diciembre en las universidades madrileñas.
Durante estas jornadas se llevaron cabo charlas y actividades que mezclaban la divulgación de aspectos científicos relacionados con la energía, la astrofísica, las matemáticas, el electromagnetismo o los nuevos materiales con aquellas que daban cuenta del estado de indignación de la comunidad científica. Y es que son muchos los retos que se le presentan: desde los continuos recortes en el presupuesto de investigación con el consiguiente desmantelamiento de la ciencia española y la fuga de cerebros hasta la falta de cultura científica en España y la proliferación de la pseudociencia, incluso dentro de las universidades.
La iniciativa surgió como respuesta o complemento de la Semana de la Ciencia organizada anualmente por la Comunidad de Madrid, que llena los centros científicos de la región de actividades de divulgación, muchas veces dedicadas al público más joven. Pero un buen número de asociaciones de alumnos decidieron tomar la iniciativa y montar sus propios eventos. “La Comunidad de Madrid es una de las culpables del infrafinanciación de la ciencia y, además, queríamos ofrecer algo de un nivel científico más alto”, dice David García, uno de los organizadores, miembro de la asociación Lewis Carroll, de la facultad de Matemáticas. Y además, le añaden el componente reivindicativo.
“La idea es seguir la estela de otros colectivos que se han movilizado, como la marea blanca de la sanidad o la marea verde de la educación”, continúa García, “Queremos reivindicar un programa científico sólido para un país como España: la financiación es pobre, se mide la validez de un centro por sus patentes, solo se piensa a corto plazo, hay que pelearse por una beca de 800 euros al mes y, claro, mucha gente se va fuera donde tienen un plaza fija y bien pagada”. Además de Lewis Carroll, otras asociaciones organizadoras son Hypatia, de Físicas, Yuri Gagarin, de Aeronaútica, La Siega, de Agrónomos, Conciencia Minera, de la escuela de Minas, La Resistencia, en Caminos, La Resistencia Industrial, en Industriales, Doble Hélice, en Ciencias de la Autónoma, o Con Ciencia, de la Escuela Politécnica Superior.

Manifestación de investigadores y becarios de la Universidad de Oviedo contra los recortes. Foto / Mario Rojas.
Regreso al pasado
La cosas no iban tan mal: durante los diez primeros años del siglo la ciencia española logró un puesto entre los diez primeros países productores de ciencia (lo que mide el número de artículos publicados) y obtuvo una posición relevante a nivel mundial en disciplinas como la Astrofísica o la Biología Molecular. Pero ahora la ciencia española pierde liderazgo, tanto en producción como en excelencia (que se mide según el número de citas que reciben los artículos españoles), según el Informe 2013 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD). Unos resultados que solo se explican por el fuerte descenso de inversión en I+D. Este gasto se redujo en 2013 un 2,8%, hasta los 13.012 millones de euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra más baja desde 2006 y cada vez más lejos de la media de la Unión Europea. Desde 2010, cuando la inversión tocó techo, España ha perdido 11.000 investigadores.
“El progreso había sido enorme hasta hace cinco años”, dice Parrondo, “después los recortes han sido fuertes y continuados y se han cebado especialmente con instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC). Los problemas fundamentales ahora son la dificultad de la gente joven para incorporarse (hay un problema con el relevo generacional) y la pérdida de prestigio ante la comunidad internacional. Antes había científicos jóvenes extranjeros que querían venir a España y quedarse, ahora lo ven con mucha sospecha”. Otro de los problemas que señala el físico es la falta de puentes entre la investigación y el sector productivo, entre los laboratorios y las empresas, “que es algo que estábamos muy cerca de conseguir”. Aquel modelo de crecimiento basado en el conocimiento, que iba a sustituir al ladrillo patrio, parece ahora cada vez más lejano.
Armando Relaño es un joven profesor de la Facultad de Ciencias Físicas de la Complutense. “Como no tengo un contrato permanente me puedo ver en la calle cuando mi contrato se acabe”, protesta. “Además, debido a la duración de mis contratos no puedo tener becarios a mi cargo para dirigir sus tesis. Tengo dificultades para encontrar estudiantes posdoctorales, que son los que llevan a cabo buena parte de la investigación”. También denuncia la dificultad para encontrar financiación a proyectos de ciencia básica (esa que no tiene aplicaciones inmediatas). “La ciencia básica sirve para conocer cómo funciona el mundo y saciar el ansia de conocimiento del ser humano, pero también puede producir muchas aplicaciones a largo plazo que no se pueden prever”, explica. Por ejemplo, sin la eclosión de la física cuántica durante la primera mitad del siglo XX hoy no tendríamos ningún aparato electrónico, ni ordenadores, ni smartphones ni iPads, aunque los Einsteins, Plancks o Schrödingers de aquellos años jamás pudieran imaginarse a dónde nos llevarían sus descubrimientos.
El Caso Brú
Lo peor del asunto es que la ciencia no funciona como un interruptor o un grifo que se encienda o se apague. Cuando se mutila la financiación se destruye un tejido que puede llevar años recuperar, si es que se recupera. “El Partido Popular ha aprovechado para destrozar algo que nunca ha entendido ni le ha interesado”, dice el físico de la Complutense Antonio Brú, “hemos destrozado la cantera y los sitios en los que se entrena. Hemos perdido mucha gente en la que hemos invertido mucho dinero para luego mandarlos fuera”.
Brú es conocido por sus polémicas investigaciones sobre el cáncer. Estudió el crecimiento de los tumores basándose en los fractales, la geometría que tiene el borde de los tumores y cuya evolución describió mediante una ecuación. Los tumores no buscaban nutrientes sino espacio, según Brú. “Encontramos que utilizando neutrófilos se les podía quitar ese espacio y revertir el tumor”, explica, “pero eso era considerado algo malo”. El caso hizo correr ríos de tinta y llevó al científico, en 2005, a las páginas de los periódicos. Dentro de la comunidad oncológica sus propuestas fueron tomadas con escepticismo: las tachan de inverosímiles, arriesgadas o poco rigurosas. Ahora Brú denuncia un boicot a todos sus proyectos que no le permite seguir con sus investigaciones y realizar ensayos clínicos de su terapia.
España tiene un relación extraña con la ciencia, opina Brú: “Tenemos un déficit cultural histórico, aquí no llegó ni el Renacimiento, ni la Ilustración ni la Revolución Industrial. Nos hemos perdido toda esta tradición, así que aquí no hay la misma percepción de la ciencia que hay en Inglaterra o en Francia. Aquí se admira a los científicos, pero no se reconoce realmente la utilidad social de la ciencia. No se la ve como algo que revierta en la comunidad”.
En efecto, según las Encuestas de la Percepción Social de la Ciencia, que efectúa anualmente la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), el colectivo científico es bien valorado por la población por encima de otros como los políticos o los periodistas, pero da la impresión de que aún así se ve al científico como un bicho raro ajeno al mundo en su laboratorio. Con todo esto puede tener algo que ver la falta de cultura científica, o, directamente, el analfabetismo científico rampante. Son comunes las encuestas en las que el ciudadano de a pie no sabe nombrar a ningún científico, exceptuando, quizás, a Albert Einstein.
“Hay que tener una mínima cualificación científica para desenvolvernos en una sociedad de forma crítica”, dice Mario Bermejo, profesor de la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica, que en la Semana de la Ciencia Indignada habló sobre los peligros de la falta de cultura científica y especialmente de la manipulación de gráficas en informativos televisivos. “Otro de los problemas es la utilización de términos científicos sin rigor, como es el caso de la palabra energía o el término cuántico, que es la última moda”, explica, “y cuando se utiliza mal el vocabulario se pueden justificar cosas injustificables”.
Las causas de la falta de conocimientos científicos en la sociedad son varias, según Bermejo: “Es cierto que los científicos muchas veces hemos dejado de lado la divulgación, pero ahora hay mucha gente tirando del carro. Además el espacio dedicado a la ciencia en los medios es muy reducido y falta la crítica cuando cualquier tipo de institución del Estado dice cualquier barbaridad”. El blog La lista de la vergüenza (http://listadelaverguenza.naukas.com/) de Fernando Frías, socio fundador del Círculo Escéptico, hace un repaso de la invasión de la pseudociencia incluso en el ámbito universitario, donde a veces se ve cómo se introducen disciplinas como la homeopatía o incluso la astrología y el exorcismo.
Lo cierto, como suele decirse, es que en España uno es un inculto cuándo no sabe lo que es El Quijote, pero a nadie le preocupa no saber enunciar el Segundo Principio de la Termodinámica, que vertebra nuestra realidad. Y, cuando una sociedad no sabe lo que es la ciencia, difícilmente puede reivindicarla.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 37, MARZO DE 2015


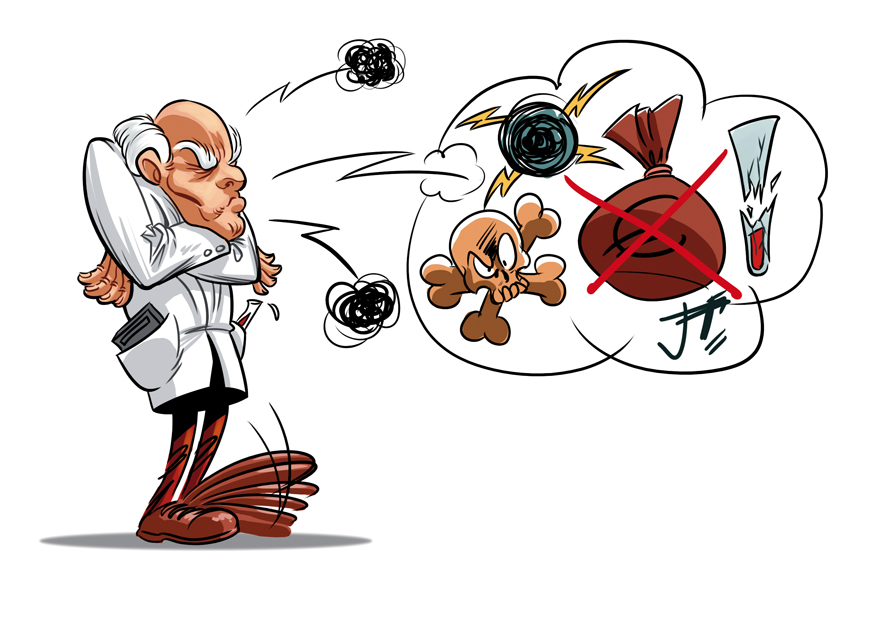












You must be logged in to post a comment Login